Como viejo jesuita que es, Raúl Castro organizó todo metódicamente. Tomó de su hermano el peso de “el símbolo” y —aprovechándose de esa fuerza semiológica— se nos regaló iconoclasta mientras prometía derrumbar tres de los grandes principios de la era Fidel: el igualitarismo social, el paternalismo gubernamental y el estatismo político y económico.
En 2010, dos años después de su ascenso al poder, el exministro de las Fuerzas Armadas anunció un proceso de reformas económicas y sociales que conllevó a la eliminación de puestos de trabajos innecesarios, la apertura del sector privado y la introducción paulatina de la inversión extranjera.
Creció hasta poco más de un millón el número de empleos en el sector cuentapropista. Algunas empresas como AirBnb y Google llegaron a La Habana. Odebrecht financió las inversiones en el (mega) puerto de El Mariel. Internet, lento y caro, apareció una mañana en algunos parques de la isla, y en 2017 más de cuatro millones de usuarios tenían acceso a la red de una forma u otra. La gente pudo salir del país por sus propios medios sin necesidad de permisos adicionales, más allá del pasaporte vigente. Un grupo alto de personas logró pisar los hoteles nacionales (hasta ese entonces reservados solo para gente extranjera). Y —al fin— quienes lo desearon, consiguieron vender o comprar un auto o una casa de manera legal.
El general presidente, sin embargo, no hizo más que estudiar el terreno. Entendió el descontento popular, la importancia de flexibilizar derechos básicos y la necesidad de una transformación paulatina en un mundo cada vez más globalizado y con aliados en decadencia.
Pero Raúl Castro no cambió en esencia nada, solo encontró los caminos para desplegar su mandato en paz y garantizar la icono dulía —al menos en apariencia— hacia un sistema caótico, donde el inmovilismo y la apatía social son consecuencia y a la vez arma de la híper normalización de un “mundo de mentiras” en la era de la “pos verdad”, término que perfectamente Alexei Yurchak pudo haber descrito desde La Habana, 28 años después del supuesto fin de la Guerra Fría.
Tanto así que en 2016 Obama aterrizó en La Habana, sin más penas ni glorias que la fanfarria mediática. De sus discursos no se acuerda nadie. Los acuerdos firmados cayeron a la misma velocidad que Steve Bannon con el ascenso de Donald Trump. Y en La Habana el número de disidentes y periodistas interrogados o regulados en los aeropuertos aumenta significativamente, pero en las calles de Cuba nadie conoce a Yoani Sánchez o a Manuel Cuesta Morúa.
El sistema está muriendo paulatinamente. O ya murió. Pero nadie puede imaginar una alternativa al statu quo.
Con una economía colapsada, un sistema de gobierno corrupto y los ideales comunistas en entre dicho, los medios oficiales recuerdan hasta el cansancio las bondades de la decadencia, pero la gente se refugia en las conversaciones por IMO, y en las novelas y series extranjeras del denominado “paquete audiovisual”.
Desde abril de 2018 Cuba posee, al menos nominalmente, un nuevo presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba. Miguel Díaz-Canel resultó merecedor del premio por el valor más vilipendiado durante toda la historia de la Revolución Cubana: el de la continuidad.
El propio Castro —cuando le entregó el cargo— se refirió a él como “el único sobreviviente”, en clara alusión a una generación de líderes formados para garantizar la sostenibilidad del proceso iniciado en 1959, quienes paulatinamente desaparecieron de la palestra pública.
Entiéndase: los ex ministros de Exteriores Roberto Robaina y Felipe Pérez Roque, el ex vicepresidente Carlos Laje y el ex jefe de la Batalla de Ideas Otto Rivero Torres, entre otros muchos hombres, porque —claro está— mujeres no hubo ni una sola, al menos no en la lista de quienes se pensaron inicialmente para dirigir Cuba tras la desaparición histórica de sus principales dirigentes.
El nombramiento de Díaz-Canel —pensábamos— sería la última carta bajo la manga del jesuita, pero un mes después del nombramiento se conoció el inicio de un proceso de reforma Constitucional, del cual casi nadie sabe nada, salvo que 33 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular —con Raúl al frente— conforman una comisión encargada de redactar la nueva ley de leyes, cuyo objetivo fundamental es limitar la reelección presidencial, incorporar los pequeños negocios privados al cuerpo legislativo, y —¿quién sabe? — quizás también favorecer el matrimonio igualitario.
Sin embargo, estas reformas serán, como lo fue el proceso de 1976, puro maquillaje para normalizar el totalitarismo atroz. La actual Carta Magna regula —por solo citar algunos ejemplos— la igualdad en el uso de transportes marítimos, terrestres, y navales, pero quienes nacen en Cuba no pueden subir a una lancha o un yate de paseo. Tampoco podemos bañarnos en todas las playas, ni los medios de comunicación son propiedad del pueblo, sino del Partido Comunista.
¿Por qué deberá cumplirse una nueva Ley, cuando ni siquiera la anterior es respetada? La nueva Carta Magna además nace muerta: mantiene la supremacía del partido y la subordinación de todos los individuos a él, cuando paradójicamente las filas de las organizaciones políticas pierden militantes de mes en mes.
La Cuba después de Castro se mantendrá igualita. La estructura del poder no sufrirá cambios contundentes. No habrá independencia judicial, ni pluralidad de prensa, ni permisos de libre asociación.
Díaz-Canel, para ganarse el premio, tendrá que encontrar soluciones a demandas urgentes, sobre todas aquellas que preocupan a periodistas e intelectuales, quienes hasta hoy se anotan como su talón de Aquiles.
Los retos son inmensos: una población envejecida, la emigración de jóvenes, un embargo comercial impuesto por la mayor economía del mundo y los graves problemas económicos de Venezuela, su más leal socio.
La Cuba después de Castro tendrá que lidiar inevitablemente con una pléyade de militares y políticos anclados a sus puestos, no dispuestos a ceder ni un centímetro en sus posiciones; con una población sumida en la apatía, incapaz de reconocer en sí misma el daño antropológico del totalitarismo; con una sociedad cada vez más polarizada; con una oposición incoherente en casi todas sus demandas, imposibilitada de enfocar sus esfuerzos en cuestiones puntuales; con un exilio fragmentado, donde el mayor poder lo tienen precisamente quienes ganan dinero atizando la polémica.
La Cuba después de Castro es, en esencia, peor que la anterior. Los males de siempre, sin un líder mesiánico, sin un símbolo al cual aferrarse. La Cuba después de Castro es también, ineludiblemente, el principio del fin. Cuestión de biología. Nada más.
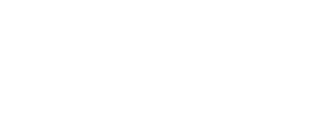
Leave a comment