En 2016, Abel Prieto volvió a asumir el mando del Ministerio de Cultura en Cuba, luego de un receso de cuatro años, en los que supuestamente fungió como asesor del general presidente.
Rafael Bernal y Julián González, que fueron ministros en su ausencia, pasaron casi inadvertidos por el cargo. Y esto era lógico de esperar, pues ninguno de los dos puede reconocerse a sí mismo como integrante de la pléyade de artistas e intelectuales cubanos. Cualquiera llega a ser ministro de Cultura en Cuba, basta con reunir las condiciones idóneas, que son básicamente tener capacidad para utilizar los resortes de la demagogia cubana, los cuales garantizan un ascenso rápido a quienes mientan más en menos tiempo.
El caso es que Abel ha vuelto. Pero en los cuatro años que perdió de vista la política cultural cubana, la trama intelectual de la isla se ha movido a zonas insospechadas. Y el tejido urbano es hoy un diagrama del caos en su máxima expresión.
En las universidades cubanas la canción El palón divino, de un reguetonero cualquiera, ha suplantado las letras de Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Más que los teatros, los músicos prefieren los bares privados de La Habana, a los cuales no acuden los hijos de los obreros que la Revolución dice proteger. En los hoteles, las compañías de baile reciben solo la mitad de su salario, porque regularmente los gerentes obtienen para su bolsillo el 50% de los ingresos culturales. Los archivos históricos de la nación se pierden entre comején y hongos. En los hogares se consumen productos audiovisuales del denominado paquete (sistema de copia y pega offline de archivos multimedia) antes que la programación habitual de alguno de los cuatro canales de televisión con alcance nacional. Y lo más interesante, al interior de las propias instituciones de cultura se están generando importantes debates, que exigen un cese de la censura y que no se retorne al denominado por Ambrosio Fornet como quinquenio gris.
Sin embargo, como ha dicho el periodista Juan Orlando Pérez, el ministro ha vuelto con aires de mariscal. Está más concentrado en mantener la omnipresencia sobre los medios oficiales de comunicación y en arremeter contra la industria cultural norteamericana que en dialogar sobre las crecientes demandas en su sector. El problema sigue siendo el mismo planteado por Fidel Castro: “Dentro de la Revolución todo; fuera de la Revolución; nada. Porque la Revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir”. El asunto es que los límites del “todo” no están definidos. Y dependen, en gran medida, de quien esté en el poder, de las circunstancias externas en la política y de la interpretación que los decisores hagan de los informes de Inteligencia.
Así las cosas, en tan solo dos años hemos vistos cómo la película Santa y Andrés fue retirada de los cines; Tania Bruguera amordazada; la escritora Wendy Guerra satanizada; la editora Yanelys Núñez expulsada de su centro de trabajo por ofrecer declaraciones a un medio de prensa independiente; o una calle entera cerrada con autos policiales para evitar la proyección del documental Nadie, dirigido por Miguel Coyula.
Quienes hoy toman decisiones sobre la vida cultural del país y la funcionabilidad (¿o no?) del sistema de la prensa apuestan por la segregación como arma para “preservar” la Revolución, cuando en realidad esa está siendo su tumba. Lo revolucionario, para ellos, es lo políticamente correcto, o mejor dicho, lo políticamente cómodo. Olvidan, de ante mano, que nadie es una isla. Entre tanto, la falsa idea de un consenso mayoritario se desmorona. Y los últimos meses señalan el rumbo inmediato del estado del arte en Cuba.
Muchos se han aventurado a comparar los momentos actuales con los tristes años del quinquenio gris, cuando todo lo no compatible con el modelo soviético fue censurado, negando muchas veces la esencia misma de la nación. Y aunque el fenómeno es similar, en la práctica presenta matices diferentes.
Primero, porque aquella etapa, si bien provocó el exilio de escritores y artistas cubanos –hoy de talla universal- convergió en tiempo y espacio con la creación y expansión de instituciones culturales por todos los municipios o pueblos cubanos. Hoy de aquello solo queda el recuerdo. Las casas de cultura están destruidas en su inmensa mayoría, y la enseñanza artística depauperada o prostituida en el negocio de la compraventa de becas y pasantías académicas.
El quinquenio gris fue el resultado, según ha reconocido el mismo Ambrosio Fornet, de la mala interpretación de tres acontecimientos distintos: el discurso de Fidel Castro, conocido como Palabras a los Intelectuales, de 1961, el libro El socialismo y el hombre en Cuba del Che Guevara y la intervención de Carlos Rafael Rodríguez en la inauguración de la primera escuela de arte en 1966. Los tres, contradictorios entre sí, no dejaron espacio para ninguna forma de disidencia contra el Gobierno, pero al mismo tiempo pretendían ser inclusivos para las distintas tendencias de pensamiento, siempre y cuando no atacaran en esencia a la Revolución, porque –como ya analizamos- ella tenía “derecho a existir”, por cuanto significaba los intereses de la mayoría explotada. Y en efecto, eran años donde Cuba estaba en el centro del huracán, como dijera Jean Paul Sartre. Y por La Habana pasaban Cortázar, Neruda o Jean-Luc Godard.
Cincuenta años después, el mariscal desde su Ministerio no pretende ser inclusivo. No se molesta. La receta es “conmigo o sin mí”. Y ello significa que no andar con una bandera roja y la imagen de Stalin en el pecho te convierte automáticamente en un “mercenario del imperio”, término otrora para disidentes y activistas de la oposición. Hoy lo son también los directores Fernándo Pérez o Pavel Giroud por atreverse a exigir por ejemplo una Ley de Cine, o los escritores jóvenes que no ven sus libros en ninguna feria pero sí la reproducción sistemática de la ideología marxista, la cual no necesariamente se vincula a la historia patria ni a la cubanidad.
Por otro lado, la mayoría explotada tiene cada vez menos acceso a los productos culturales. Y el arte, o al menos el buen arte, lleva años siendo un producto destinado en lo fundamental a los “nuevos ricos”.
El quinquenio gris debe haber sido duro para quienes terminaron en el exilio o en el silencio absoluto, mientras se les escapaban sus años más audaces. Pero al frente de las más importantes instituciones de Cultura aparecieron luego artistas de calibre extraordinario. Se podrá pensar como ellos o no, pero nadie puede quitarle la sabrosura a Nicolás Guillén, la inteligencia a Juan Marinello o la experiencia del sacrificio a Haydée Santa María, cuando ante sus ojos aparecieron los de su hermano en un alambre y aun así apostó por sus ideas. Hoy, la mayoría de las instituciones están dirigidas por quienes no pueden, siquiera, reparar la carátula de un libro.
El quinquenio gris tocó en el pecho a la nación, porque los modelos de consumo cultural de la época incluían el cine en el barrio, un teatro con obras fantásticas en cada esquina y los murales y carteles por todas partes. Hoy la nación de a pie, sin acceso a Internet, no se entera del debate. Está muy concentrada en la Belleza Latina y los Reality Show, mientras el techo del cine de su barrio se hunde cada vez más y sus hijos más jóvenes se acorralan entre la ropa que traen las “mulas” de Rusia o Haití y el reguetonero de turno.
El quinquenio gris no desapareció nunca del todo, pero los mariscales fueron silenciados. Hoy no se sabe sino la certeza de Arturo Arango: “en los 70 (…) se repetía la consigna, muy reveladora, de que el arte es un arma de la Revolución. Leamos con cuidado cuántas limitaciones hay en tan pocas palabras. La primera es condenar al arte a una función (su uso): es un arma. ¿Cómo pretender que el arte sea un arma? Y si no es un arma, si no sirve para combatir, ¿no es arte? Luego, se fija la única tendencia permitida: de la Revolución, lo cual es tan excluyente que elimina la posibilidad de que el arte esté al margen de la política, que muestre diferencia”.
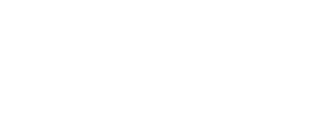
Leave a comment