Llovía a cántaros como era costumbre decir, pero yo diría que llovía más a cubos que a cántaros. De esa manera recogíamos el agua para engañar a la escasez. Cubos que vaciábamos en un tanque hasta la mitad porque la otra parte estaba llena de huecos por los golpes de los años y de la familia.
El día que llovía era de fiesta en la casa, todos terminábamos empapados en ese agua que olía a cielo, a bautizo, a esperanza. La esperanza de que mamá se sacara un número para cambiar el techo de zinc. Amanecíamos resfriados porque la luna parecía una bombilla de 220 voltios y nosotros abríamos sudados el refrigerador… una ironía, refirigerador no teníamos. No había nada que abrir para que el frío se colara por los hoyos del techo y las paredes. Entraba gota a gota en silencio, iba enfriando todo hasta que nos quedábamos llenos de escarcha que mamá quitaba al otro día a golpes de cincel para poder ir a la escuela.
Mi hermana menor, Rocío, tuvo una artritis reumatoidea por los cambios de temperatura dentro y fuera del hogar. Yo también tuve mis ideas reumatoideas como la de forrar de cartón la casa y de ese modo sentirnos como en un paquete postal de los que le llegaba a nuestro vecino Alcides todos los meses del extranjero. No sabía lo que era el extranjero ni donde quedaba, pero Alcides siempre vestía bien y comía bien. Su casa no era un aguacero, ni lo veía quemarse los pómulos cuando la temperatura subía a 30º grados como nos ocurría a nosotros.
El día que vino a despedirse, mis hermanas y yo le pedimos que nos llevara con él para el extranjero, ese lugar extraño donde había chocolates. Mamá decía que nuestro chocolate era el kepi, con él nos mataba el hambre. Los niños en ese país –nos contaba Alcides- jugaban con una escopeta que alumbraba, y nosotros con palos nos imaginábamos portando escopetas que mataban al enemigo.
Vimos a los otros vecinos quitarnos nuestros únicos juguetes para golpear Alcides por querer irse lejos de todos. Pensaba que era que querían mucho al pobre Alcides que, lleno de moretones, no se quejó de nada. Después entendí que no lo querían tanto. Alguien me dijo que merecía esos golpes por tener sus propias ideas. Yo no entendía eso de que mis vecinos tuvieran ideas a base de palos o, en el peor de los casos, que a alguien le cayeran a palos por sus ideas. Por eso, en la escuela yo me callaba, cuando la maestra nos decía que si teníamos idea de lo que era el bloqueo. Sabía que después del bloqueo venían los palos. Tampoco había entendido cuando los vecinos le gritaron gusano si él comía todos los días como un rey.
Sentí asco de Alcides y me lo imaginé sentado en la mesa comiendo gusanos mientras en casa mamá nos hacía una sopa con arañas, y las patas de esas arañas nadaban dentro del agua. Debía ser por eso que Rosa siempre quería estar trepada por las paredes de la casa de los vecinos pidiendo comida. Así le pusieron Rosa «la trepadora», que de un momento a otro aparecía en la ventana de cualquiera, estirando sus brazos anímicos y pidiendo otra cosa que no fuera sopa de araña. Cuando se fueron enterando todos de que mamá para calmar el ruido feroz de nuestras tripas hacía sopa de araña nos pusieron de apodo «la familia arácnido».
A mí me gustó esa palabra. Yo, arácnido, conocía a Spiderman, pero seguro que él tampoco comía de nuestras sopas, o quizás un día a mí también me saldrían telas de araña y eso me ponía contento. Yo, vestido con un pantalón largo, había usado los cortos hasta los 15 años, acompañados de una camisa de mangas largas. Me vinieron juntos los dos deseos: envolverme en una tela y tener todo largo. Me empezaron a crecer las ideas que Alcides me había metido en la cabeza.
Cuando mamá me escuchó la palabra contrarrevolucionario me empezó a lanzar todos los cubos de agua del tanque para enfriarme el cerebro y lo logró. Nunca más he vuelto a usar esa palabra. Ahora digo todos sus sinónimos y antónimos, y ya escribí páginas completas hablando del régimen y del techo de zinc. Volvíamos a quedarnos en casa sin agua. Mamá estudiaba mis movimientos y ciertos hombres en guayaberas me seguían a todas partes. Yo me sentía un hombre mojado, empapado, húmedo, sudando ideas políticas, subversivas, sancionadas. Llegaron a mí los refugiados, los presos políticos, los antagonistas del proletariado. El cuerpo se me fue llenando de agua que entraba por mis ojos junto a mis ideas. Caí en un cajón de agua, fui mordido por los peces grandes con guayaberas y me sentí una sardina enlatada, mordido por mi escasez de talento para conquistar otra cosa que no fueran mis ideas.
Se dieron cuenta de que no era peligroso, que tenía demasiada agua en el cerebro y me regalaron un bote, de zinc como el techo de la casa, que en medio del mar empezó a llenarse de agua. Sentí como entraba por mi nariz y quise flotar hasta la otra orilla donde me esperaban mis hermanos, los subversivos, y pasé de ser de apellido «arácnido» al primer hombre acuoso del mundo. Mis ideas eran líquidas, densas, me comportaba como todo un ser aguado. Quise defender la teoría de que había que hundir la isla en el agua, porque ese sería el cambio, pero pensé en mamá, que no sabía nadar, que ya tenía bursitis, tendinitis, hambritis de haberse pasado toda su vida llenando el mismo tanque que luego vaciaba y volvía a llenar. Un ejercicio infinito que aprendió mi hermana cuando mamá ya no sostenía el cubo y me escribía hablándome de los metros cúbicos de agua que le cabían al tanque. Anotaba en una libreta los milímetros que extraía después de calcular su uso diario, y había memorizado cada gota de agua y su uso.
Me contaba que ya no había arañas en la isla para seguir preparando sopas, que los peces grandes tenían la gota, y que en casa no había ni una gota de café cuando se levantaban por la mañana. Ni siquiera una gota de aceite había porque la moda era la manteca de coco. Cuando los iba a visitar yo solo pensaba en el diluvio, en el momento exacto de ir a rescatarlas y empecé a vender agua. Al parecer era el destino de la familia, el agua nos perseguía a todas partes. Llene pipas, tanques, toneles, pomos, latas de agua, agua… agua.
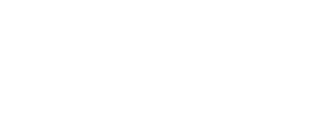
Leave a comment