Mi maestría en Cultura Latinoamericana casi se va a pique el día que el profesor de Cine Cubano, evaluando una exposición oral de sus alumnos acerca de la cronología de la filmografía nacional, me reprendió por atreverme a mencionar títulos de obras que no habían sido producidas por el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) en las décadas de 1990 y 2000, sino realizadas de manera independiente. Según este académico, bastaba que una obra audiovisual no hubiera nacido con la paternidad reconocida de la Industria estatal, para que careciese de calidad, legitimidad, y se quedase fuera de la historia visual del país. Era un tema que me apasionaba demasiado como para mantenerme en silencio. En este punto, yo me sentía precisamente muy identificado con la libertad expresiva que habíamos conquistado los cubanos desde finales del siglo XX, a partir de la llegada de nuevas tecnologías que nos permitieron empezar a elegir, además de qué ver, y cómo y cuándo verlo, también incluso qué filmar.
Primero habían sido las caseteras de video. Recuerdo que, en el pueblo de Ceballos, en los años 80, mi amigo Germán tenía un halo de hombre maldito y misterioso, porque lo rodeaba el secreto de poseer una reproductora de casetes comprada a un marinero: rechazó ofertas equivalentes al precio de varios caballos de pura sangre. Sin duda era el suyo todo un desafío, se suponía que nunca cometería el delito de convocar a un público espectador bajo su techo. Luego llearon las cámaras de filmación y las computadoras. El gobierno socialista, la “dictadura del proletariado”, en Cuba, siempre ha hecho todo lo posible por acaparar, contener y controlar aquellas tecnologías que modifican el consumo de las imágenes sociales y empoderan a los individuos. Lo sé bien. La creación del ICAIC se convirtió en una de las primeras leyes aprobadas por el gobierno revolucionario, y la expropiación de los cines fue la primera de una cadena de estatizaciones que se propusieron eliminar la propiedad privada. A mi padre le arrebataron el pequeño cine de Ceballos cuando aún no lo había acabado de pagar a plazos. También el gobierno quiso acaparar la memoria histórica, y el director del monopolio del ICAIC, el cineasta Alfredo Guevara —el mismo que aquel día quiso empujar a mi padre a filmar un comprobante de venta, sin que tuviera éxito: “Yo no se lo vendo, ustedes me lo roban” obtuvo por respuesta— se dedicaría a repetir siempre el dislate de que el cine en Cuba había nacido con la revolución, es decir, en un supuesto “año cero” de la cultura cubana. Mentira que serviría de coartada para la censura, la destrucción y el deterioro de mucho celuloide.
Pero, la discusión con mi profesor —entonces, adentrados en el siglo XXI— no giró en torno a la existencia de filmes como La Virgen de la Caridad (1930) y realizadores como Ramón Peón. Ya en nuestro programa de estudio se incluían pruebas de que sí hubo creación cinematográfica en Cuba, y con valores artísticos, antes de 1959. No, las imágenes que se querían negar ahora no provenían del lejano pasado, sino del mismísimo presente. El profesor me retó a que le pusiera ejemplos con calidad, y mencioné la película Video de familia (dirigida por Humberto Padrón en 2001, que consiste en una carta-casete de una familia a un exiliado) y el documental De buzos, leones y tanqueros (dirigido por Daniel Vera, 2005). Con una oleada de creación digital, alternativa, independiente, por primera vez la realidad social y cotidiana de Cuba emergía tentativamente a las pantallas, tal cual se vive, cruda, porque por primera vez la libre realización audiovisual se había convertido en una posibilidad real dentro de Cuba. Así la democratización tecnológica de la era digital había terminado sobrepasando ampliamente a la maquinaria ideológica del sistema totalitario.
Los demás alumnos se sintieron también aludidos cuando la discusión se desvió hacia los contenidos de aquellos dos filmes, pues el profesor tuvo la osadía de negar que en Cuba existieran realmente “buzos, leones y tanqueros” — personas que viven de registrar en la basura—, a lo que mis condiscípulos reaccionaron dándole más noticias tristes: enfermos psiquiátricos sin hogar, mendigos, niños limosneros, etc. Pero quizás lo que más le molestó fue la parte en que apunté las similitudes con el documental Tire dié (1960) de Fernando Birri. En la obra del argentino unos niños viven de correr junto a las vías de un tren pidiendo moneditas a encopetados viajeros. Y, como máxima autoridad docente dentro del aula, él no supo reaccionar de otra forma que alegando que, en nuestro país, la realidad era muy distinta, los propios padres seguramente enviaban esos niños a limosnear, porque —según él— se trataba de vagos. No se lo expliqué, pero me di cuenta que la suya era una reacción idéntica a la de aquellos viajeros adinerados cuando Birri los entrevistó, decían exactamente lo mismo. La misma hipocresía. Orejeras para no ver a personas de carne y hueso, con problemas reales.
Me quedó claro, por eso, que la peor inmundicia sacada a flote por Daniel Vera no fue la vida de los seres excluidos en barrios de La Habana, sino la insensibilidad oficial ante el dolor humano. Interrogado sobre posibles soluciones, un funcionario describe ante la cámara un paquete de medidas policiales: a una familia les habían decomisado su carretón y su yegua, y a muchos otros ya les habían puesto multas. Lamentablemente, esto no sería un ejemplo aislado de burocracia. Dos o tres años después el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista, informaba de una redada contra los “buzos” de La Habana en pro de la mejor imagen de la ciudad y reportaba cifras de detenidos y llevados tras las rejas. En medio de la basura, allí estaba una utopía social brillando por su ausencia.
Si las artes plásticas fueron el arte de vanguardia en Cuba en los años 80, con expresiones como el arte-calle, o el performance, que disputaron tímidamente la plaza pública; y si en los 90 la literatura cubana —fundamentalmente la narrativa— se puso de moda por atreverse a contar las historias “sucias”, nada de esto puede compararse con el impacto que el audiovisual alcanzaría luego dentro de la sociedad, en cuanto a la representatividad social, la comunicación inmediata, la agudeza expositiva y la densidad artística. Si resulta fácil prohibir una puesta en escena de una obra, cerrar una sala y desintegrar un grupo teatral, difícilmente puede evitarse la circulación virtual de un audiovisual de mano en mano. Entre los medios oficiales sordos y mudos, por un lado, y las tradicionales manifestaciones artísticas con una tímida vocación contestataria o compensatoria de la prensa, por otro lado, surgió un canal de comunicación masivo y espontáneo, imposible de censurar, a través de memorias flash: todo el mundo lleva y trae videos, y todo el mundo puede producirlos, o al menos reproducirlos.
Así iban a llegar audiovisuales como Buscándote Habana (dirigido por Alina Rodríguez Abreu, 2006), donde encontré al fin los rostros, las chozas y el llanto de la marginación que sufren los emigrados orientales en la capital del país; A dónde vamos (dirigido por Ariagna Fajardo Nuviola, 2009), retrato de la impotencia de los campesinos, en este caso en la Sierra Maestra, mientras sufren absurdas imposiciones y ven sus cosechas podrirse; Gusano (obra de Ailer González, 2014), sobre los actos de repudio en la revolución, a partir de la documentación detallada de uno de estos abusos, visto desde una familia acorralada, entre muchos otros videos que me han conmovido por diferentes razones.
Mi libertad como creador artístico se ha fundado en la angustia constante de encontrar los nuevos medios de expresión y las imágenes desautorizadas que me permitan sentirme cada vez más lejos de esa muerte tonta que significa la cultura oficial. En el mundo libre del audiovisual cubano he encontrado —yo, escritor en movimiento: porque las palabras en literatura tienden a quedarse congeladas, impresas— el desvelo necesario para mantenerme despierto, alerta, haciéndome cómplice de relatos que me descubren zonas lastimadas, a veces amputadas, de mi propia realidad.

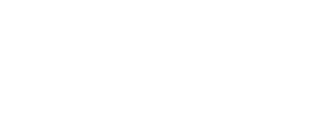
Leave a comment