
Cuba, su gobierno, proyecta al mundo la imagen de que su principal razón de estado se origina en una situación de violencia permanente como víctima debajo del todopoderoso enemigo que son los Estados Unidos. Imagen que suele provocar simpatías a nivel internacional y justificaciones ante las arbitrariedades y las faltas de derechos que sufren los cubanos.
Sin embargo, esa victimización internacional encubre otra situación de violencia que tiene manifestaciones más reales y constantes hacia el interior de la isla, donde la población vive en un sistema dominado por un Partido único, y a merced de una policía política que actúa con absoluta impunidad. Este tipo de sometimiento se vuelve más visible cuando ocurren actos de represión pública, pero lo cierto es que su éxito se basa fundamentalmente en tratar de no llegar a la agresión física, o sea, en conseguir el dominio a través de la violencia psicológica.
Teóricos describen a la “violencia psicológica” como “una acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones y comportamientos de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta”. Se caracteriza por ser silenciosa, no deja huellas visibles, se expresa a través de la manipulación progresiva de los sentimientos, con amenazas y coerciones que llegan a infligir a la víctima tanto o más daño que una agresión física. Puede dividirse en Vertical y Horizontal, siendo la primera cuando el acosador disfruta una posición de poder superior a su víctima.
Cualquier persona en Cuba experimenta la violencia vertical, independientemente de estatus sociales, ante un controlador superior y sin rostro que es la Seguridad del Estado, lo que condiciona actitudes generalizadas de doble moral, delación, autocensura y simulación. Ahora bien, el principal objetivo de este acoso continuado son los disidentes, en sus diversos matices: opositores, activistas, intelectuales críticos, periodistas y artistas independientes. Y quizás el grupo más vulnerable sea el de las mujeres, cuando al machismo naturalizado se agrega una capacidad casi infinita de abuso de poder político.
Agentes de la Seguridad campean por calles y pasillos, con imagen de machos prepotentes, perdonavidas. Intentan disfrazar su acoso en simples conversaciones, incluso supuestos galanteos, mientras hielan la sangre de sus víctimas que temen por sí mismas y por sus familias.
Belkis, una mujer que cometió el error de usar internet en su centro laboral para comunicarse con familiares en el extranjero, describió así el encuentro con el agente que “atendía” su empresa: «Sin disimulo mostraba la pistola en su cadera. Para meterte miedo hacen una pausa de silencio que aterra. Revisaba unos papeles con calma. Antes de hablar les gusta trasmitir la sensación de que tu vida les pertenece».
Todo poder excesivo, independientemente de la ideología que lo sustente, ha sido —o es— patriarcal y misógino. Pero, con mayor razón, lo es siempre aquel poder que emana del uso de la fuerza, la intolerancia y la falta de diálogo. Por eso, la violencia psicológica, cuando se ejerce de manera reiterada sobre mujeres, para menoscabar su autoestima, rompiendo su equilibrio emocional, entonces presenta una clara connotación de género.
La propia Belkis ha contado: “Comenzó a enamorarme a cambio de favores. Me dijo que si aceptaba salir con él, me dejaba que usara internet libremente. Por lo general son tipos repugnantes, que utilizan la impunidad que poseen para amedrentar”.[1]
Tanta impunidad de los agentes represores causa un profundo impacto sobre sus víctimas situadas en una posición de poder extremadamente inferior, indefensas, lo que se incrementa en el caso de las mujeres opositoras, como las Damas de Blanco, por cometer el delito de desobedecer al poder patriarcal. Se les convierte en no personas mediante campañas de demonización, se les aísla, y ellas y sus familias tienen que ver cómo toda la sociedad puede ser usada en su contra.
María Matienzo ha señalado: “No se sabe cuántas mujeres integran la oposición cubana, ni cuántas han sido expulsadas de sus trabajos por ‘no ser confiables’, ni cuántas piensan diferente y han decidido hacer silencio o ‘colaborar’ con la Seguridad del Estado con tal de no ‘perjudicar’ o ‘marcar’ a sus hijos o a su familia.
Lo que sí es seguro es que ninguna de estas aparecerá en las estadísticas que el Gobierno promueve como parte de su campaña en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas”.[2] Y —agregamos— tampoco engrosarán las estadísticas de la ONU, donde el gobierno cubano suele posicionar los datos que más le convienen.
A diferencia de otros países de América Latina, en que abunda la violencia física como resultado de desequilibrios, en Cuba la mano dura del poder patriarcal no deja apenas grietas íntimas o espacios públicos donde no esté presente una voluntad coercitiva. Consignas como “la calle es de los revolucionarios” y “la universidad es de los revolucionarios”, pintadas con tinta roja aquí y allá, proclaman el hecho de que en esas mismas calles no tendrían por qué darse linchamientos caóticos, donde la muerte social ya está suficientemente naturalizada, bajo formas de absoluta intolerancia.
Corren ríos de helado silencio, en vez de sangre. En Cuba, la muerte social sustituye a la física, en la medida que el poder patriarcal se permite el lujo de la violencia psicológica a gran escala.
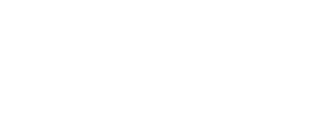
Leave a comment