Steve Wakefield nació en Inglaterra y cuando se casó se fue a vivir a Australia. Acucioso investigador de la literatura cubana, vino a Cuba hace unos años al Congreso de Escritores cuya edición resultó en un homenaje a Carpentier de cuatro días. Mi esposo, que también fue invitado al evento, le ofreció hospedaje en nuestra casa para que ahorrara el alquiler.
“Con ese dinero puedes comprar la comida, el gran problema de Cuba”, le dijimos y le encantó la idea.

“Mis planes son vivir como un cubano más”, dijo Steve, acomodando su mochila en un rincón del cuarto. “Quiero comer lo mismo que ustedes, bañarme con el jabón con que se bañan… en fin, pasar el mismo hambre”.
Sus ilusiones rompían las nuestras en relación al alivio existencial, pero fuimos solidarios y nos atuvimos a su proyecto.
Ambos se iban juntos a las ponencias del mencionado Congreso, y al regresar por la tarde preparábamos una comida frugal y después bebíamos unos ‘Cuba libre’, mientras discutíamos sobre literatura.
El inglés presentaba un libro sobre Carpentier titulado ‘Lo barroco en lo cubano’, que costaba unos 75 dólares y, claro, no había podido vender ninguno.
Sus ideas políticas eran de izquierda y la mística de la Revolución aún lo deslumbraba. Si embargo, la realidad le mostraba otra cosa; historias diferentes a lo que esperaba del socialismo lo colocaban en un callejón de interrogantes.
Un día que andábamos por La Habana se detuvo frente al malecón y exclamó:
“¡Jamás permitiré que un hijo mío venga aquí… ¡hay peligro en todas partes! Mira esas aceras rotas, esos tragantes destapados, esos huecos abiertos en medio de la calle!”
Hablaba el español con claridad, pero al buscar las palabras para explicar ‘the problem’ se perdía. Nosotros lo ayudábamos diciéndole que el Estado no las arreglaba por priorizar otros frentes, como la batalla de ideas y las tribunas abiertas, pero el inglés decía que no:
“¡Estoy seguro que la Revolución no sabe sobre esto!”.
Tampoco comprendía el porqué de las dos monedas. Le explicamos el valor de cada una y, por supuesto, se enfadó al descubrir que en algunos lugares lo habían estafado.
Igual se enojó cuando tuvo que comer de pie en un paladar. No entendió que en la licencia, el Estado le prohibía a la dueña poner sillas. Al terminar la cena pidió hablar con ella.
Por el hueco de una ventana se asomó una mujer rolliza, de mediana edad. Steve le preguntó el nombre del plato.
“Carne de res ripiada”, contestó la dueña en tono hosco.
“¿Carne? ¿De res ripiada…? ¡De fábula…!”
Tomar taxis en Cuba le pareció un rasgo pequeño burgués, así que le insistió a mi esposo que debían viajar en transporte público.
“Austeridad revolucionaria”, dijo la primera noche, con pose de tribuno y un ‘Cuba libre’ en alto. En sus palabras se notaba convicción, pero cuando mi esposo lo montó en un ‘camello’ atestado de personas sudorosas y desesperadas, donde lo embistieron y lo estrujaron, entonces desistió del heroísmo y en adelante gastó varios de sus dólares en transportes cómodos y de mayor seguridad.
Desde que el inglés llegó a Cuba hasta el día que se fue, vivió una secuencia de absurdos. Al arribar al aeropuerto José Martí, la aduana le incautó un disco duro que nos traía y, cuando se marchaba, le decomisaron cuatro cajas de tabaco y dos botellas de ron, por no haberlas comprado en el aeropuerto.
“¡Increíble!”, dijo Steve al despedirnos en la puerta de abordaje. “Lo que he visto aquí me da para una novela, pero no en estilo barroco, nadie la entendería. Debería ser en realismo puro y crudo. Debería saberse sobre esos huecos en las calles, el camello y aquella res ripiada del Vedado”.
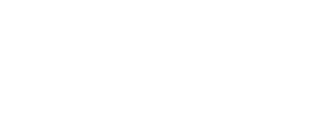
Leave a comment